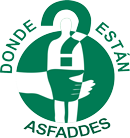Sin nombres, sin rostros ni rastros
Por Jorge Eliécer Pardo
A las amorosas mujeres colombianas
Como a mis hermanos los han desaparecido, esta noche espero a las orillas del río a que baje un cadáver para hacerlo mi difunto. A todas en el puerto nos han quitado a alguien, nos han desaparecido a alguien, nos han asesinado a alguien, somos huérfanas, viudas. Por eso, a diario esperamos los muertos que vienen en las aguas turbias, entre las empalizadas, para hacerlos nuestros hermanos, padres, esposos o hijos. Cuando bajan sin cabeza también los adoptamos y les damos ojos azules o esmeralda, cafés o negros, boca grande y cabellos carmelitas. Cuando vienen sin brazos ni piernas, se las damos fuertes y ágiles para que nos ayuden a cultivar y a pescar. Todos tenemos a nuestros NN en el cementerio, les ofrecemos oraciones y flores silvestres para que nos ayuden a seguir vivos porque los uniformados llegan a romper puertas, a llevarse nuestros jóvenes y a arrojarlos despedazados más abajo para que los de los otros puertos los tomen como sus difuntos, en reemplazo de sus familiares. Miles de descuartizados van por el río y los pescadores los arrastran a la playa para recomponerlos. Nunca damos sepultura a una cabeza sola, la remendamos a un tronco solo, con agujas capoteras y cáñamo, con puntadas pequeñas para que no las noten los que quieren volver a matarlos si los encuentran de nuevo. Sabemos que los cuerpos buscan sus trozos y que tarde o temprano, en esta vida o la otra, volverán a juntarse y, cuando estén completos, los asesinos tendrán que responder por la víctima. Si la justicia humana no castiga a los verdugos, la otra sí los pondrá en el banquillo de los que jamás volverán a enfrentarse a los ojos suplicantes de los ultimados.
Esta noche hemos salido a las playas a esperar a que bajen otros. Nos han dicho que son los masacrados hace varias semanas, los que sacaron a la plaza principal y aserraron a la vista de todos. Quiero que venga un hombre trabajador y bueno como los pescadores y agricultores de por allá arriba y que yo pueda hacerle los honores que no le dieron cuando lo fusilaron. Mis hermanas tirarán las atarrayas y los chiles para no dejarlos pasar, uno no sabe si el que le toca es el sacrificado que con su muerte acabará la guerra. Aquí todas creemos que nuestros difuntos prestados son los últimos de la guerra, pero en los rezos nos damos cuenta de que es una ilusión. Cuando traen ojos se los cerramos porque es triste verles esa mirada de terror, como si en sus pupilas vidriosas estuvieran reflejados los asesinos. Nos dan miedo esos hombres armados que quedan en el fondo de los ojos de los muertos, parecen dispuestos a matarnos también. Muchos párpados ya no se dejan cerrar y, dicen en el puerto, que es para que no olvidemos a los sanguinarios. Los enterramos así, con el sello del dolor y la impunidad mirando ahora la oscuridad de las bóvedas.
Algunos están comidos por los peces y los ojos desaparecidos no dan señales del color de sus miradas. A muchos de los que nos regala el río y no tienen cara, nosotras les ponemos las de nuestros familiares desaparecidos o perdidos en los asfaltos de las ciudades. Pegamos las fotografías en los vidrios de los ataúdes para despedirlos con caricias en las mejillas. Fotos de cuando eran niños, con sus caras inocentes. Las novias hacen promesas, las esposas les cuentan sus dolores y necesidades y las madres les prometen reunirse pronto donde seguramente Dios los tiene descansando de tanta sangre. Las solteras les piden que les traigan salud, dinero y amor. Y cuando las palomas anidan en las tumbas es el anuncio de que deben emigrar para otra parte de Colombia o para Venezuela, España o los Estados Unidos.
Los primeros meses poníamos en sus lápidas las tristes letras de NN y debajo un número para que todos supieran que era un muerto con dueño, o mejor un desparecido reencontrado. Cuando nadie viene por ellos y las autoridades también los dejan a la buena de Dios, los dueños de los cadáveres los rebautizan con los nombres de sus muertos queridos. Es como un nacimiento al revés: parido entre el agua del río y lavado después en la arena. Les llevamos flores, les encendemos veladoras y les regalamos rosarios completos y unos cuantos responsos. Todas sabemos que en cada rescatado hay un santo.
Los lunes nos reunimos en un rezo colectivo porque ya todas tenemos muertos y sabemos que están muy solos y que todavía sienten la angustia de haber sido degollados, descuartizados o ejecutados con desmayo en la humillación. El dolor produce una mueca que nos hace respetar más al sacrificado. A los aterrorizados les tenemos más amor y consideración porque uno nunca sabe cómo es ese momento de la tortura lenta y cómo enfrentaron las motosierras, las metralletas, los cilindros bomba.
Cuando oímos los llantos colectivos de las viudas errantes buscando a sus muertos, en peregrinación por las riveras, como nuevos fantasmas detrás de sus maridos, les damos los rasgos corporales y les entregamos los cadáveres recuperados. Lloramos con devoción y esa misma noche se los llevan envueltos en costales de fique, en sábanas viejas, en barbacoas o en los cajones simples que nosotras hemos alistado para los difuntos santificados. Romerías con linternas apuntando el infinito con estrellas como pidiendo orientación al cielo para no perderse en los manglares, tras la huella invisible del río. Lloran como nosotras la rabia de la impotencia. Cuando no encuentran al que buscan nos dejan su foto arrugada porque ya no importa tanto la justicia de los hombres sino la cristiana sepultura de los despojos.
Nos hemos contentado con recibir y adoptar pedazos porque tener uno entero es tan difícil como el regreso de nuestros muchachos reclutados para la muerte. Ellos no volverán, mucho menos las noticias porque la guerra se los come o los ahoga. Cuando no se los traga la manigua, los matan las enfermedades de la montaña o el hambre.
Nos han dicho que no somos los únicos en el puerto, que en Colombia los ríos son las tumbas de los miserables de la guerra. Los viejos nos han dicho que siempre los ríos grandes y pequeños albergan a las víctimas, desde la violencia entre liberales y conservadores de los siglos pasados cuando venían inflados, flotando, con un gallinazo encima.
Al reemplazar el NN en la lápida por el nombre de nuestro esposo o hijo, la energía que viene del cemento es como la que sentimos cuando nos abrazábamos antes de la desaparición. Lo sabemos porque al golpear la pared y empezar las conversaciones secretas, después de las palabras, aquí estamos, no estás solo, nos llega un vientecito tibio como el calor de los cuerpos de nuestros seres inmolados. Los santos asesinados son los mismos en todo el mundo, en todas las guerras y nosotras lo sabemos sin decírnoslo. A algunas de nuestras vecinas les han dicho que se vayan del puerto, que busquen en las ciudades un mejor porvenir para los niños y muchas se han ido sin regreso posible. Entonces regalan o encargan a su muerto, a su Alfredo o Ricardo, a su Alfonso o Benjamín, para que los guíe y cuide en los largos y miedosos tiempos del errabundaje.
Así el puerto se ha quedado con muy pocos niños y las adolescentes desaparecen antes de que los padres las saquen de las zonas de candela. Por eso creemos que nuestros muertos, los descendientes sacrificados que nos da el río, reemplazarán a tantas familias que mendigan por Colombia. Mi esposo seguramente ha sido redimido por otra madre desconsolada, más abajo de aquí, porque hemos sabido que lo arrojaron desnudo y dividido, lo acusaban de enlace de los grupos armados. Tendrá otras manos y otra cabeza, pero no dejará de ser el hombre que amaré por siempre, así me lo hayan arrebatado untado con mis lágrimas. Se me ha acabado el agua de mis ojos pero no la rabia. El perdón, el olvido y la reparación, han sido para mí una ofensa. Nadie podrá pagar ni reparar la orfandad en que hemos quedado. Nadie. Ni siquiera el río que nos devuelve las migajas, nos da la comida para vivir y nos entrega los muertos para no perder la esperanza.
Nuestro cementerio no es de desconocidos como pretendieron hacernos creer. Nosotras no pedimos a nuestros muertos números de suerte ni pedazos de tierra para una parcela, pedimos paz para los niños que aún no entran en la guerra a pesar de que a muchos de nuestros sobrinos los han quemado o arrojado al agua. Los niños no llegan a las playas, no son pescados por manos bondadosas. Dicen que a ellos los rescata un ángel cuando los asesinan. El río los purifica.
Después de tantas noches de cielo hechizado, de tanto llanto contenido, mi hija ha quedado viuda. Por eso está conmigo esta noche en la orilla, rezando para que baje un hombre por quien llorar junto a nosotras. Más arriba hay chorros de linternas. Sabemos que cada uno tiene los muertos que el río buenamente le entrega. No importa que seamos un pueblo de mujeres, de fantasmas, o de cadáveres remendados, no importa que no haya futuro. Nos aferramos a la vida que crece en los niños que no han podido salir del puerto. A nuestras criaturas inocentes las hemos dejado dormidas para salir a pescar a los huérfanos de todo. Mañana nos preguntarán cómo nos fue y nosotras les diremos que hay una tumba nueva y un nuevo familiar a quien recordar.
Bajan canoas y lanchas. No sabemos si estamos dentro de un sueño o nosotras flotamos despedazadas en el agua turbia, en espera de unas manos caritativas que nos hagan el bien de la cristiana sepultura.
A las amorosas mujeres colombianas
DIRECCIÓN
Carrera 26 A # 2b-11 Barrio Santa Isabel Bogotá D.C.
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO
+57 (1) 2 57 79 97
+57 (1) 2 56 47 18
Organizaciones